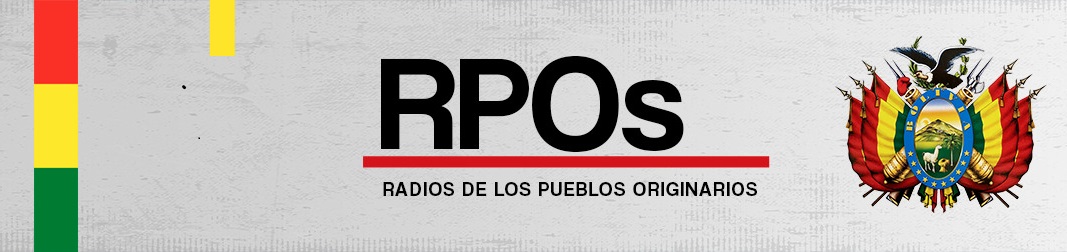Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
En este artículo analizamos el desarrollo del denominado “modelo cruceño”, que no puede entenderse sin el marco del modelo económico boliviano que lo hizo posible, tomando como referencias los cortes históricos desde 1990 hasta 2025, con especial atención a 2005 como punto crucial y a la implementación de políticas que reactivaron los procesos productivos desde un enfoque más nacional, centrado en el mercado interno y que, a la vez, impulsó el crecimiento exportador. En 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) de Santa Cruz apenas alcanzaba los 2.828 millones de dólares; dos décadas después, en 2025, roza los 16.000 millones. De manera paralela, sus exportaciones pasaron de 806 millones de dólares en 2005 a más de 4.600 millones entre 2021 y 2024, un incremento cercano al 500%. Este salto en producción y comercio exterior no fue resultado exclusivo del esfuerzo privado, sino de un entramado nacional que generó excedentes con la nacionalización de los hidrocarburos, los canalizó mediante políticas de financiamiento y subsidios, y permitió a la agroindustria oriental expandirse y capitalizarse. El “modelo cruceño”, lejos de ser autónomo, refleja las condiciones creadas por el modelo económico boliviano.
El debate sobre la relación entre el modelo económico nacional y el denominado “modelo cruceño” suele estar impregnado de pasiones regionales y políticas. Sin embargo, al dejar de lado los discursos y revisar los datos, emerge una premisa difícil de refutar: sin las condiciones creadas por el modelo económico boliviano, el “modelo cruceño” no existiría tal como lo conocemos.
Santa Cruz se consolidó como polo de crecimiento económico del país, pero lo hizo al amparo de una estructura nacional que financió, protegió y posibilitó el surgimiento de su agroindustria y su capacidad exportadora.
Las diferentes políticas económicas de apoyo al crecimiento de los agronegocios generaron un desarrollo empresarial sostenido. La base empresarial en Santa Cruz creció en torno al 245% entre enero de 2005 y enero de 2025, pasando de unas 30.000 empresas a más de 103.000 en ese período. El crecimiento fue más acelerado entre 2005 y 2020, con un aumento cercano al 300%, mientras que en los últimos cinco años (2020-2025) alcanzó alrededor del 18%. Este dinamismo difícilmente habría ocurrido bajo políticas neoliberales, que en su momento no lograron incentivar la producción agrícola ni consolidar el mercado interno.
El desempeño exportador de Santa Cruz tampoco puede entenderse como un fenómeno aislado. Sus exportaciones agropecuarias forman parte de las exportaciones no tradicionales del país. En 1991, las exportaciones cruceñas alcanzaban apenas 162 millones de dólares; para 2005, después de 13 años de neoliberalismo, llegaron solo a 806 millones de dólares, debido a la falta de un verdadero reimpulso a los aparatos productivos. A partir de 2006, el crecimiento fue sostenido hasta llegar, entre 2021 y 2024, a 4.600 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 500%.
Si se observan las cifras históricas, el contraste es evidente. En 1990, el Producto Interno Bruto (PIB) de Santa Cruz era de apenas 1.311 millones de dólares. Tras el proceso de capitalización y privatización de los años noventa, que permitió la fuga de excedentes, el PIB departamental apenas llegó a 2.828 millones de dólares en 2005. El verdadero salto se dio con la nacionalización de los recursos estratégicos en 2006 y con la construcción de un entramado de políticas de apoyo tanto al sector privado como al público. Gracias a esas condiciones, el PIB de Santa Cruz se acerca en 2025 a los 16.000 millones de dólares.
El sistema financiero refleja esta misma tendencia. Hasta la primera mitad de 2025, la cartera de créditos en Bolivia creció un 4,1% respecto al año anterior. Santa Cruz lidera esta expansión al concentrar el 41% de la cartera total, equivalente a 93.424 millones de bolivianos. Este dinamismo se explica por la diversificación de los créditos, con una fuerte presencia de microcréditos, vivienda y financiamiento empresarial. Un dato ilustrativo: en 2005, la cartera de créditos en Santa Cruz apenas alcanzaba los 560 millones de bolivianos; comparada con los 93.424 millones registrados en 2025, esta cifra se multiplicó por 19 en dos décadas.
En suma, las condiciones del modelo económico boliviano no solo permitieron el despegue del modelo cruceño, sino que lo sostienen hasta hoy. El crecimiento empresarial, el impulso a las exportaciones, el dinamismo financiero y la expansión del PIB son logros compartidos que muestran cómo el diseño económico nacional fue decisivo para transformar a Santa Cruz —y a Bolivia en su conjunto— en un espacio de oportunidades y desarrollo sostenido.
Un engranaje dentro del modelo primario-exportador
El modelo económico boliviano, desde la nacionalización de los hidrocarburos y la consolidación de la economía plural, descansa en tres pilares: hidrocarburos, minería y agroindustria. Dos de esos pilares —minería e hidrocarburos— se concentran en el occidente; el tercero —agroindustria—, en Santa Cruz. En conjunto, conforman un mismo esquema: el modelo primario-exportador que sostiene al país.
Santa Cruz aporta dinamismo, diversidad productiva y capacidad de atracción de inversiones. Pero no es una economía “independiente” del resto del país. Más bien, es la que mejor ha sabido aprovechar las ventajas y condiciones que brinda la estructura económica nacional, encapsulando las rentas agrarias dentro de su esfera privada, a diferencia de lo que ocurre con las rentas hidrocarburíferas y mineras, que terminan en el Estado.
La clave: la bifurcación de la renta extractiva
Mientras que los recursos del gas y los minerales se transfieren casi íntegramente al Estado a través de impuestos, regalías y contratos con empresas transnacionales, las ganancias extraordinarias del agro cruceño permanecen en manos privadas. Este es, en esencia, el punto de quiebre que explica por qué Santa Cruz pudo capitalizar sus excedentes para expandir su agroindustria, diversificar inversiones y consolidarse como el motor productivo de Bolivia.
En números, la diferencia es contundente:
- El 2021, los hidrocarburos transfirieron al Estado cerca de 1.361 millones de dólares, y la minería alrededor de 305 millones.
- En contraste, el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) apenas recaudó 4,8 millones de dólares, lo que ni siquiera equivale al 1% de lo recaudado por hidrocarburos.
La baja presión tributaria sobre el agro permitió que el excedente se quedara en Santa Cruz, apalancando al sector privado regional.
Beneficios indirectos: la subvención al diésel
Otro factor decisivo es la política nacional de subvención a los combustibles, que beneficia de manera desproporcionada a Santa Cruz. En 2024, el Estado destinó más de 1.700 millones de dólares a este rubro, de los cuales cerca del 70% correspondió al diésel. El agro cruceño es el principal consumidor: el uso diario de diésel en Santa Cruz fluctúa entre 2,7 y 3,5 millones de litros, dependiendo de la época del año y las actividades económicas. En promedio, esto equivale a unos 1.095 millones de litros anuales. Con una subvención aproximada de un dólar por litro, se traduce en un beneficio indirecto cercano a los 1.095 millones de dólares cada año.
Es decir, sin la subvención estatal, la competitividad de la agroindustria cruceña se vería fuertemente debilitada.
El mito del “esfuerzo propio”
Uno de los relatos más extendidos en Santa Cruz es que su prosperidad se forjó “a pulmón”, al margen del resto de Bolivia. Esta narrativa, cultivada en círculos cívicos y empresariales, sostiene que la región salió adelante sin ayuda del Estado, gracias al esfuerzo privado, el emprendimiento y la cultura del trabajo.
Sin embargo, al revisar la historia se evidencia que el “modelo cruceño” fue posible gracias a políticas nacionales y beneficios estatales:
- El Plan Bohan en los años 40, que integró a Santa Cruz al circuito económico nacional.
- La condonación de deudas del Banco Agrícola, que liberó recursos para la producción.
- La subvención al diésel que abarata los costos de la agroindustria.
- Los privilegios tributarios que permiten que las rentas agrarias se queden en manos privadas.
Es decir, la narrativa del esfuerzo aislado ignora que sin las condiciones creadas por el Estado boliviano, difícilmente Santa Cruz habría alcanzado su posición actual.
El espejo del oro paceño
Un fenómeno reciente en el norte de La Paz refuerza este análisis. La “fiebre del oro” ha generado exportaciones superiores a 3.000 millones de dólares anuales, pero con aportes en regalías de apenas 70 millones. Este modelo, de fuerte retención privada de rentas, se asemeja al caso cruceño. Es decir, cuando la renta extractiva queda encapsulada en el sector privado, se generan condiciones de acumulación similares a las que consolidaron la agroindustria oriental.
Conclusión: una relación de dependencia y complementariedad
El éxito económico cruceño no se explica únicamente por el talento empresarial, la abundancia de recursos o la cultura del trabajo, aunque estos elementos son importantes. Se explica, sobre todo, por la estructura económica nacional que permitió que el agro oriental disfrutara de privilegios tributarios y subsidios estatales, en contraste con la fuerte carga que pesa sobre la minería y los hidrocarburos.
En suma, el modelo cruceño no existiría sin el modelo boliviano. Santa Cruz no se forjó aislada ni al margen del Estado, sino gracias a las condiciones creadas por un esquema económico nacional que, paradójicamente, transfirió rentas de occidente para sostener un aparato estatal y al mismo tiempo dejó a Santa Cruz las manos libres para capitalizar sus excedentes privados.
Así, más que dos modelos separados, Bolivia y Santa Cruz forman parte de un mismo engranaje: uno que distribuye rentas de manera desigual, permitiendo que una región se capitalice y la otra financie al Estado.