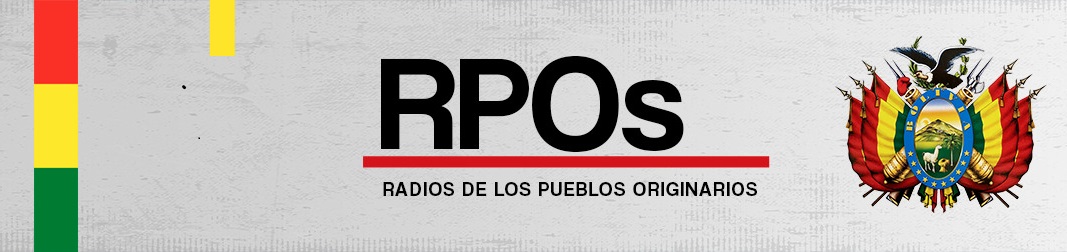La Paz, 7 de enero de 2026.
El Gobierno nacional inició este martes la instalación de mesas técnicas de diálogo en el campo ferial Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz, con la participación de ministros de Estado y representantes de más de 75 organizaciones sociales de todo el país, en el marco del análisis y socialización del Decreto Supremo 5503.
El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo técnico y participativo para abordar los alcances del decreto, que contempla medidas económicas y sociales de impacto nacional. Las mesas están organizadas por áreas temáticas, lo que permite un análisis detallado de las observaciones, propuestas y preocupaciones planteadas por los distintos sectores sociales.
Desde el Ejecutivo se destacó que este proceso busca fortalecer la construcción colectiva de políticas públicas, priorizando el consenso y la participación activa de las organizaciones sociales. Las conclusiones y recomendaciones que surjan de estas mesas técnicas serán sistematizadas y evaluadas por las instancias correspondientes del Gobierno, con miras a consolidar decisiones que respondan a las necesidades de la población y contribuyan a la estabilidad económica y social del país.